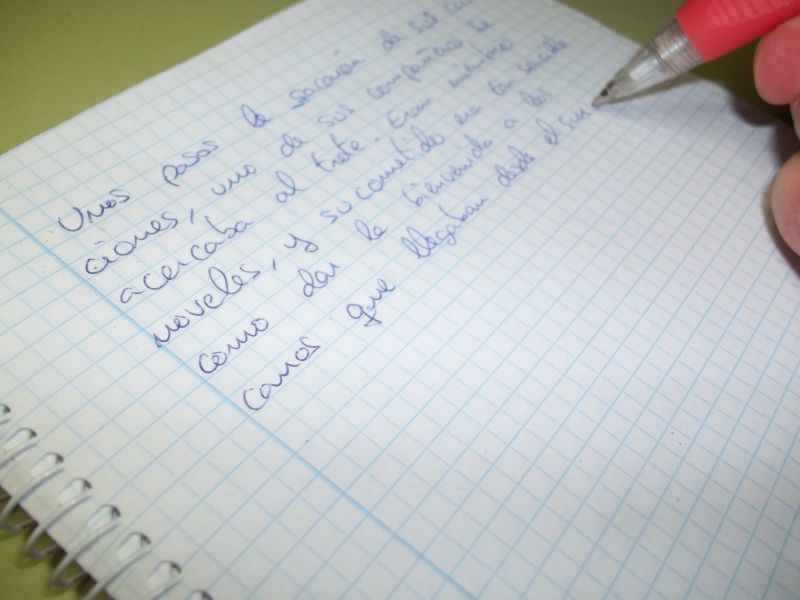Reconozco mi mayúscula afición a besar. A culminar ese pequeño milagro de unir mis labios con aquellos otros que se me acercan. Me siento seguro en la boca que me da su aliento. A veces, ni convoco. Abordo como un pirata clandestino esperando la acogida de la asaltada.
Me reconozco voraz en mis besos. Probablemente una extensión más de mi canibalismo de amante. Me gusta besar sin miedo. Con el imprudente arcano de, si mi beso, dejará la huella indeleble del que ama desde sus infiernos.
No concibo los besos que no desgastan. Aquéllos que pasan como brisa sin levantar el carmín asfaltado. No. Deseo estragos.
Me gusta atravesar la trinchera por el lugar más infrecuente. Y que aquélla que me espera como enemiga acepte mi bandera blanca. Rendición antes de batalla. Suelo decir sin decirlo. Y entonces comienza la contienda. Dos lenguas rivales que se abrazan. La saliva como sangre necesaria. La pasión tocando arrebato de asalto. Un envolvente ataque de caricias para acabar con las murallas. Los cañones del alma tronando sin descanso. Enarbolados ya todos los lábaros. Estridentes los clarines. Silenciosas aún las más ocultas de las armas. Y un final deshecho de batalla. Dos heridos. Y una cicatriz, ahora sí, en la que caben susurrantes todas las palabras.